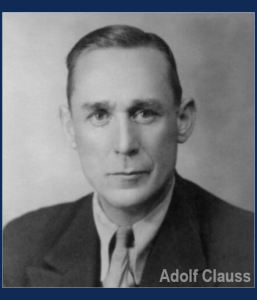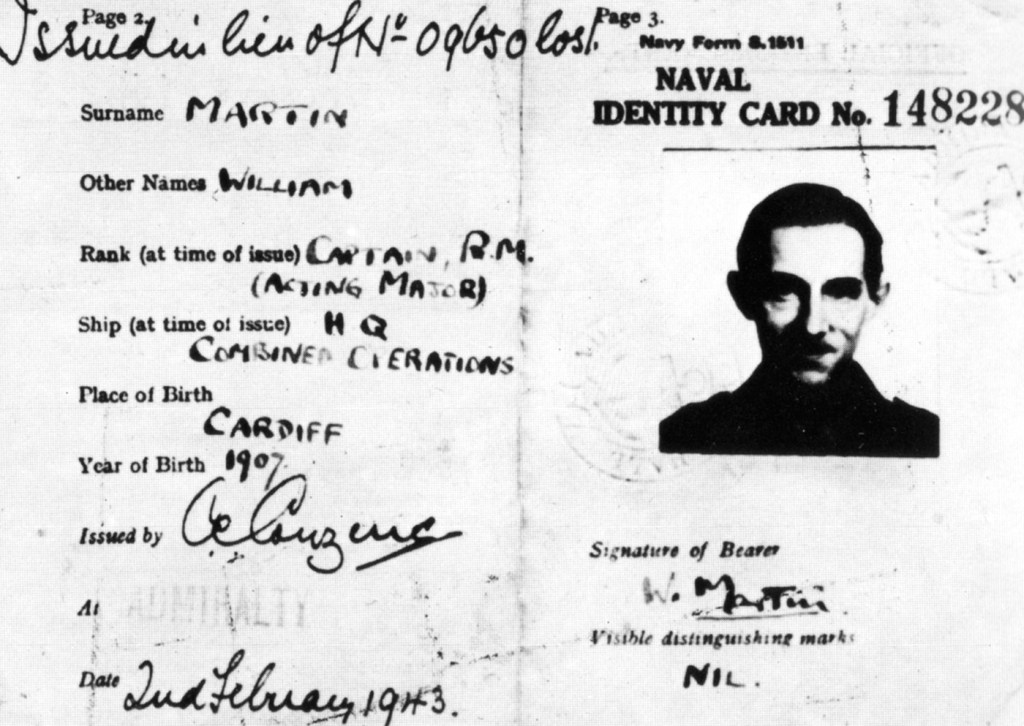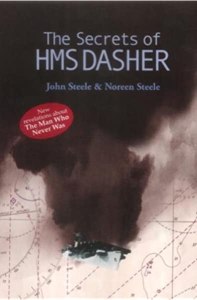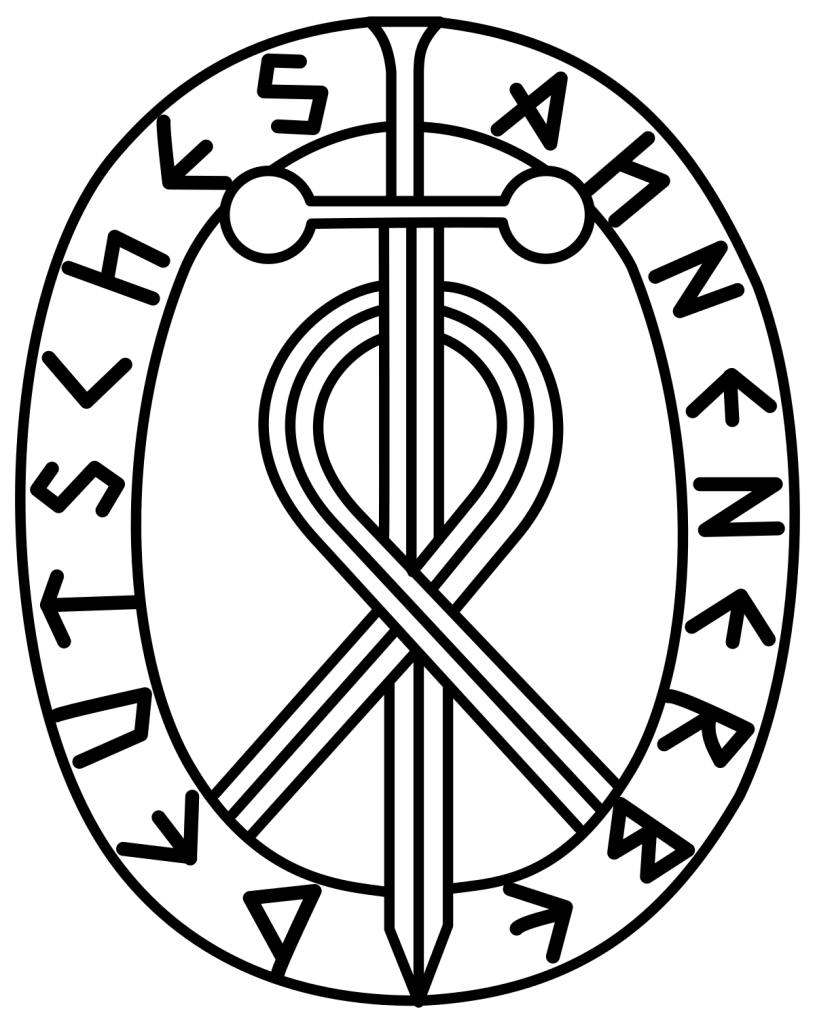En 1527 tuvo lugar el saqueo de Roma, centro de la cristiandad, por las tropas imperiales al servicio de Carlos V. Aquel fatídico episodio cargado de violencia y crueldad, aún rodeado de múltiples sombras, durante el cual la vida del mismo Papa estuvo en peligro, marcaría el principio del fin del Renacimiento romano y significaría un antes y un después en el complejo juego de alianzas y fuerzas de su tiempo.
Óscar Herradón ©

En la segunda década del siglo XVI, España y Francia, las dos grandes potencias del momento, se hallaban enfrentadas por la hegemonía europea. Tras la aplastante derrota en Pavía el 24 de febrero de 1525 de los ejércitos del rey francés Francisco I, y su posterior encierro en España, tanto Italia como Inglaterra veían con temor la supremacía de Carlos V, vencedor en la batalla, y la expansión imparable de su imperio.
Una vez liberado de su prisión tras firmar el Tratado de Madrid –cuyos compromisos nunca se avendría a cumplir–, era cuestión de tiempo que el monarca galo sellara un pacto con otras potencias para acorralar a su principal enemigo en el complejo escenario de su tiempo. La Europa de principios del siglo XVI era un polvorín a punto de estallar. A los problemas políticos, económicos y militares que asolaban el Viejo Continente se sumaba la profunda confrontación religiosa surgida con la Reforma de Lutero, que proclamaba desde Alemania la corrupción de Roma y la desobediencia al poder papal utilizando como poderosa arma de propaganda la imprenta y el nacimiento de la primera prensa de masas.

Con esta compleja amalgama de poderes, abatiéndose implacables, como una sombra, sobre la Santa Sede, el pontífice, Clemente VII –de verdadero nombre Julio de Médicis–, dejó claras sus pretensiones de seguir manteniendo el poder espiritual y temporal de la Cristiandad (de nuevo se convertía en tema de debate el delicado asunto de las Dos Espadas) en un breve publicado el 23 de junio de 1526, donde, en un claro desafío al poder de Carlos de Austria, recordaba los derechos indiscutibles e inviolables del Papado.
La respuesta llegaría el 17 de septiembre, bajo el título de Memorial de Granada, donde el emperador, a través de su secretario Alfonso de Valdés, hábil propagandista de la política imperial, insistía en que el lenguaje del pontífice «no era cristiano» y que debía ser corregido por el emperador y reformado en un concilio que, de celebrarse, supondría la destitución del Papa, con el consecuente vendaval en todo el orbe católico. El terreno estaba abonado para que se produjera el tristemente célebre saqueo o «Sacco» de Roma, y aún echaba más leña al fuego el hecho de que muchos oficiales al servicio del emperador eran luteranos y creían ver en el Papa al anticristo, como proclamaban Lutero y los reformistas, y equiparaban la Ciudad Eterna con la antigua Babilonia, cuna de depravación, pecado y prostitución.
La Liga de Cognac
Tras la liberación de Francisco I, no tardarían en llegar a la corte francesa delegados pontificios y venecianos que, si bien oficialmente acudían a felicitar al monarca por su regreso sano y salvo, pretendían negociar una alianza que sirviese como contrapeso a la excesiva fuerza que Carlos de España había adquirido en Italia, lo que preocupaba sobremanera a la Curia.
El resultado fue la formación de la llamada liga de Cognac o clementina el 22 de mayo de 1526, que pretendía la expulsión de los ejércitos imperiales del norte de Italia y la devolución del ducado de Milán a Francisco Sforza. Francia por su parte obtenía, como pago por su colaboración, la soberanía sobre Génova y Asti y le exigía a Carlos V el cumplimiento de estas decisiones y la liberación de los hijos de Francisco I, retenidos en Madrid, mediante su correspondiente rescate monetario. De no aceptar el acuerdo, se le declararía la guerra y se le despojaba del reino de Nápoles.

El pontífice había hecho oídos sordos a los llamamientos pacíficos del emperador que desde España le trasladaba el nuncio Baltasar de Castiglione (el célebre autor de El Cortesano), lo que a la larga sería nefasto para su política. El acuerdo entre el Papa y los franceses resultó escandaloso para el Carlos V y sus ministros, que no estaban dispuestos a tolerar aquel desafío del príncipe de la Iglesia, quien precisamente debía clamar por la paz entre las potencias cristianas.
Carlos V ordenó a Hugo de Moncada, enviado especial a Roma, presentarse ante Clemente VII para que se aviniese a tomar el camino de la paz y el sentido común; en caso contrario, tenía órdenes expresas de apoyar al cardenal Colonna, enemigo acérrimo del pontífice, que llegó a proponer al emperador una alianza para expulsarlo de la silla de Pedro. Pero un rey de la piedad de Carlos de Austria no estaba dispuesto a tomar una decisión tan drástica. Pesaroso, se quejaba a sus íntimos de que aquella situación beneficiaba a los enemigos de la cristiandad, los turcos, que avanzaban imparables por el Mediterráneo y ya penetraban en Hungría por el continente.

Los coaligados no se echaron atrás y la consecuencia fue el estallido de una guerra que tuvo como escenario principal Italia. Tras varias luchas en el norte que favorecieron a los ejércitos imperiales frente a las tropas aliadas, Hugo de Moncada realizó su labor diplomática de acercamiento a los Colonna (ambas partes, la española y la pontificia, recurrieron a todo tipo de argucias, estratagemas y engaños para inclinar la balanza a su favor). Clemente VII, dejando a un lado la excesiva prudencia que le caracterizaba, creyó las palabras del diplomático español, firmó con los Colonna una tregua y licenció, debido a la falta de dinero, a la mayoría de los mercenarios a su servicio. Pero el pontífice, como buen príncipe maquiavélico del Renacimiento, volvió a dar la espalda a las negociaciones y ofreció a Francisco I el Molanesado a cambio de su intervención en Italia.
Así se produjo el que ha sido llamado el «primer Saco de Roma» de aquel tiempo, cuando los imperiales lograron apoderarse de varias puertas de la Ciudad Eterna, poniendo al Pontífice en una delicada situación y llegando incluso a saquear la basílica de San Pedro. Refugiado en el castillo de Sant’ Angelo, Clemente VII hubo de negociar con Moncada una tregua de cuatro meses. Lo peor, sin embargo, para el centro de la cristiandad, estaba por llegar.
El Sacco di Roma
Faltando de nuevo a su palabra, el pontífice, creyéndose a salvo, recurrió de nuevo a Francisco I y encargó a Juan de Médicis que reuniera el mayor número de tropas posibles. Fortificada Roma, quiso castigar a los Colonna y los soldados del Papa protagonizaron escenas de pillaje y muerte que serían el siniestro preludio de las que sufrirían poco después los ciudadanos romanos a manos de los imperiales.

A pesar de los intentos de acercamiento entre Carlos V y el Papa, que los hubo, la traición de este último y los sucesos posteriores terminaron por dinamitar un posible entendimiento. A principios de noviembre de 1526, a pesar de avanzado el invierno, se reunieron al Sur del Tirol más de 10.000 lansquenetes alemanes, todos ellos protestantes –con sus vestidos abombados y de colores similares a los de la guardia suiza- que, dirigidos por Jorge Frundsberg a instancias de Fernando de Austria, hermano del césar Carlos, tomaron el camino hacia Lombardía.
Pero había dos grupos más que formaban el heteróclito ejército imperial y que se hallaban en constante pugna: el segundo grupo estaba formado por entre cinco y seis mil hombres que conformaban los tercios españoles, quienes habían llegado vía Génova, y un tercer grupo de irregulares italianos, muchos de ellos mercenarios y aventureros que se unieron a las tropas anhelando un suculento botín y que serían los más importantes instigadores del saqueo final. El grueso de este ejército servía bajo las órdenes del intrépido Carlos III de Borbón y Montpensier, más conocido como condestable de Borbón, comandante en jefe de los ejércitos de Francisco I que había cambiado de bando tras enemistarse con su señor por un delicado problema de confiscación de tierras.

El único general capaz de dirigir con eficacia las tropas pontificias era Giovanni delle Bande Nere, un joven oficial de 28 años, sobrino de Clemente VII, que había sido herido de muerte en noviembre de 1526 en los primeros enfrentamientos en el norte de Italia; en un principio los coaligados, comandados por el duque de Urbino, lograron varias victorias sobre los imperiales, inferiores en número, pero finalmente lograrían imponerse, cruzar los pasos de los Alpes y franquear el Po. En medio de las escaramuzas perdería la vida Juan de Médicis, capitán de las célebres “Bandas Negras”.
Ya en el norte de Italia, según el genial historiador Manuel Fernández Álvarez, se pueden calcular en unos 25.000 el número de soldados que se pusieron en marcha aquel invierno para invadir los Estados Pontificios. El príncipe de Orange iba al frente de la caballería ligera y Fernando Gonzaga lideraba a los contingentes italianos; todos obedecían al condestable de Borbón.
Viendo acercarse el peligro, Clemente VII negoció con el antiguo virrey de Nápoles, Lannoy, que acaudillaba a parte del ejército imperial, quien llegó a Roma el 25 de marzo de 1527 en medio de una lluvia torrencial que muchos consideraron de mal augurio. Debido a esa tregua, el pontífice, confiado –lo que muchos historiadores consideran uno de sus mayores errores–, licenció a sus mercenarios, que apenas unas semanas antes habían defendido con éxito varias plazas fuertes y mantuvo alejado al ejército imperial a cambio de una fuerte indemnización.

Sin embargo, el condestable de Borbón no tenía forma de pagar las soldadas a los miles de oficiales que se concentraban al norte de la península itálica. El desánimo comenzaba a hacerse notar entre las tropas, acampadas desde principios de marzo en las cercanías de Bolonia, casi sin víveres, expuestas a las inclemencias del invierno alpino. Ludwig Pastor señala que «Hacía cuatro meses que venían sufriendo con paciencia la pobreza, el hambre (…). Las nieves y lluvias en gran cantidad habían convertido la región casi en un pantano, y los soldados acampaban allí, más cubiertos por vestidos calados por el agua, en parte sin calzado y todos sin salario ni mantenimientos suficientes».
Carlos de Borbón prometió un suculento botín una vez penetrasen en Roma, única forma de mantener a sus soldados controlados. Cuando llegó el rumor de que a sus espaldas los diplomáticos negociaban una tregua, la soldadesca se sintió engañada y se produjo un verdadero motín. La propia tienda del duque de Borbón fue saqueada y los lansquenetes amenazaron a Frundsberg, que les había exigido disciplina. Aquella situación descontrolada produjo tal impresión al capitán alemán que a los pocos días murió.

El condestable, viéndose entre las cuerdas, rechazó la tregua de Lannoy con el Papa y exigió al pontífice primero 240.000 ducados y más tarde 300.000 a cambio de la retirada de sus tropas. Finalmente, y sin llegar a un acuerdo, cruzó los Apeninos y se presentó a las puertas de la Ciudad Eterna. El domingo 5 de mayo los soldados tomaron posiciones alrededor del Borgo. A la vista del ejército enemigo, Clemente VII se había mostrado exultante, convencido de una victoria segura. No sabía lo que le esperaba.
Días atrás, ante las noticias del avance, el Papa había mandado alistar al mayor número de tropas posibles, ordenó reparar las defensas y organizar milicias ciudadanas. Sin embargo, las tropas pontificias no pasarían los 5.000 milicianos al mando de Renzo da Ceri y Guido Rangoni, uno de los capitanes de la Liga de Cognac que había sido enviado en auxilio del Vaticano, y la guardia suiza al servicio de Clemente VII. Las defensas principales se situaron en el interior del citado Sant’ Angelo, que se erigía orgulloso sobre el Borgo.

Pero la población romana no estaba preparada para reaccionar con presteza; además, un gran número de romanos deseaba la llegada del ejército imperial, unos debido a su hostilidad hacia el pontífice, que había subido recientemente los impuestos, otros porque eran aliados de los Colonna, quienes habían convertido en su cuartel general las termas de Diocleciano y el palacio de los Santos Apóstoles. A pesar de que la ciudad contaba con buenas murallas y defensas de siglos anteriores, la estrategia de defensa italiana fracasó.
La mañana del lunes día 6 supuso otro golpe de suerte para los imperiales, pues el Tíber amaneció cubierto por una espesa niebla, lo que dificultaba la visibilidad a las defensas papales. Los escopeteros estaban situados sobre los muros del castillo de Sant’ Angelo al mando de Benvenuto Cellini, el célebre escultor, que sería uno de los protagonistas indiscutibles del histórico episodio.

Mientras corría de boca en boca la noticia del asedio, el pánico se apoderó de las gentes, que ponían a buen recaudo sus riquezas y alhajas; otros habían desobedecido las órdenes de Clemente VII y en lugar de alistarse a las milicias huían como podían de la ciudad, aterrorizados. Falto como estaba de artillería, el duque de Borbón decidió lanzar el ataque desde varios frentes: los españoles se dirigieron a la puerta Torrione y los lansquenetes lanzaban su ataque por la del Santo Spirito.
Fatídicamente, el condestable fue herido de muerte al lado de la puerta Torrione en una segunda embestida, tras haber fracasado la primera. El mismo escultor Benvenuto Cellini se atribuiría más tarde la autoría del disparo de arcabuz que acabó con la vida del comandante de los ejércitos imperiales, cosa poco probable. Así caía el verdadero artífice del Saco –saqueo– de Roma, voz española de «Sacco di Roma»; todavía en el siglo XIX se asustaba a los niños romanos con el «coco Barbone», el malvado duque de Borbón. Juan de Urbina le sustituiría al frente de las tropas, cada vez más descontroladas, mostrando gran animosidad en la batalla –más tarde sería uno de los más implacables durante el saqueo-.
Pillaje, crimen, sacrilegio
En poco tiempo, las tropas comandadas por Urbina, que al contrario de lo que podría creerse, se habían envalentonado con la muerte de su líder, se hicieron con el Borgo y apenas Clemente VII tuvo tiempo de refugiarse en Sant’Angelo, junto a algunos de sus cardenales y lo más granado de sus tropas, encargadas de proteger los angostos muros de la fortaleza –cuando cayeron los rastrillos, cuenta André Chastel que había cerca de 3.000 personas en su interior–.

Cuando los imperiales tomaron los puentes del Tíber comenzó verdaderamente el Sacco. Durante ocho días se sucedieron los incendios, los pillajes, las matanzas y las violaciones –sin duda exageradas después por los cronistas–, a manos de una tropa enfervorecida y ávida de botín. Roma se enfrentaba a sus horas más terribles, ni siquiera lejanamente comparables a los destrozos causados en otras invasiones, como la de los godos de Alarico siglos atrás o la promovida poco antes por los Colonna.
Los españoles ocuparon la plaza Navona, los lansquenetes Campo dei Fiori y el destacamento italiano se posicionó a los pies de Sant’ Angelo. Al no haber un líder claro entre las tropas por la muerte de Borbón, el pillaje fue sin duda mucho mayor, llegando a saquear hasta en dos ocasiones a la misma víctima. Los secuestros y rescates fueron tan habituales que el trasiego de oro, riqueza y obras de arte era apabullante. La primera consecuencia fuera de Roma de la noticia del saqueo fue la revolución de Florencia, donde se despertó un violento movimiento que rechazaba la autoridad de los Médicis –familia a la que, no lo olvidemos, pertenecía el pontífice–.

Una cantidad inconmensurable de obras de arte, monumentos, reliquias y documentos de la Curia fue destruida. Casas quemadas, conventos, iglesias…Los armarios de marquetería que cubrían los muros de la Segnatura, obra de Giovanni da Verona y de Gian Basili, desaparecieron; se quemaron puertas y ventanas, plintos de madera que, junto a obras de arte, servirían para alimentar el fuego que calentaría a las tropas. Las vidrieras del Vaticano, obra del francés Guillaume de Marcillat, fueron destruidas y las ventanas hechas añicos para fabricar con el plomo balas de arcabuz.
Es imposible cuantificar los daños. Muchos lansquenetes dieron rienda suelta a su pasión iconoclasta mancillando y destruyendo las imágenes sacras y también muchos de los monumentos de la Roma clásica, que para ellos simbolizaban nada menos que el «paganismo» de la Curia. Babilonia-Roma, cual señal del Cielo, estaba siendo, a sus ojos, destruida.

Existe una gran controversia entre los historiadores sobre el verdadero papel que desempeñó Carlos V en el incidente. Algunos autores, principalmente de la esfera francesa e italiana, le hicieron culpable del saqueo; otros, benévolos en exceso, le eximen de cualquier responsabilidad en el mismo, y ponen como excusa el hecho de que el emperador, cuando tuvo noticia de los hechos, vistiera luto durante bastantes tiempo en recuerdo de las víctimas.
Lo cierto es que la respuesta de Carlos fue ambigua; tardíamente impresionado por el desastre, en un primer momento pareció denunciarlo pero poco después acabó por ver en la victoria contra Clemente VII la mano de Dios, lo que no era de extraer teniendo en cuenta su visión providencialista de la historia. Lo cierto es que todo apunta a que la verdadera razón del asalto descansaba en el descontrol de un ejército mercenario al que se debían meses de soldada, pero aquella «victoria», que tendría nefastas consecuencias para todo el orbe cristiano, se vio después como una gran victoria del Sacro Imperio sobre la autoridad del Papado, lo que indica cierta permisibilidad o quizá un plan preconcebido del césar Carlos. No obstante, el saqueo conmocionó a la opinión pública de toda Europa, que veía aquellos hechos como una especie de Apocalipsis.

Aunque los lansquenetes luteranos pedían la destitución del pontífice acorralado, Carlos V no se atrevió a dar ese delicado paso. Era peligroso, en el momento en el que Lutero «el hereje» atraía toda la atención en Alemania y los turcos amenazaban por el Mediterráneo, declarar que el Papa de Roma alteraba el orden de la cristiandad. Situación harto compleja y de difícil resolución que ha hecho correr ríos de tinta desde entonces.
Mientras tanto, el 5 de junio se lograba un acuerdo entre Clemente VII y los capitanes imperiales: el pontífice y trece de sus cardenales permanecerían en el castillo de Sant’Angelo, donde penetraría una guarnición imperial hasta que las plazas fuertes del Estado pontificio se rindieran y se pagaran las oportunas indemnizaciones (la increíble cantidad de 70.000 ducados de oro). El resto se convertían en rehenes de los imperiales. El 6 de junio el Papa se rindió y se comprometió a pagar un rescate de 400.000 ducados a cambio de su vida y de la cesión al Sacro Imperio Romano Germánico de Parma, Piacenza, Civitavecchia y Módena.
El final de una catástrofe para Occidente
El verano fue terrible, la ciudad no tenía prácticamente víveres, sus habitantes, retenidos por la fuerza, eran utilizados como criados. Todo el mundo debía pagar tributos a cada contingente. Se utilizaban los llamados tributos –taglie– para obtener importantes sumas y riquezas acordes al rango de cada ciudadano, por medio de amenazas y el uso de la violencia.

En la Ciudad Eterna, donde causaba estragos la endémica malaria, poco después se desató una epidemia de peste, a causa al parecer de la destrucción de las fuentes, que causó numerosas bajas entre los soldados imperiales, cargados de oro pero sin nada que llevarse a la boca. Uno de los capitanes imperiales dejó escrito el siguiente testimonio, un documento de gran valor que muestra como pocos la brutalidad del asalto:
«El 6 de mayo tomamos Roma por asalto, matamos a 6.000 hombres, saqueamos las casas, nos llevamos lo que encontramos en las iglesias y demás lugares, y finalmente prendimos fuego a buena parte de la ciudad (…)». Según el mismo testigo, dos meses después del asalto murieron 5.000 imperiales debido a la citada peste, “pues no se enterraban los cadáveres”. En julio evacuaron la ciudad debido a la epidemia, dejando atrás un paisaje desolador, pero en septiembre los imperiales regresaron de nuevo y tuvo lugar por segunda vez un saqueo de la ciudad, en medio de un clima de tremenda anarquía, según el historiador del arte francés André Chastel, «con el ir y venir de grupos rivales, deserciones, desórdenes y tráfico de personas».

Las tropas no abandonarían por completo Roma hasta febrero de 1528, tras varios meses sembrando el terror entre las gentes, en el que fuera el mayor ataque contra el centro espiritual de la cristiandad, luego de que el Papa hubiese logrado huir a la ciudad fortificada de Orvieto y adquirido allí cierta apariencia de autoridad. Nunca la tiara y la espada de la misma confesión religiosa habían librado una lucha de esas características.
Para saber más: la joya bibliográfica Memorias del Saco de Roma, de Antonio Rodríguez Villa, recuperada por la Editorial Almuzara en 2011.